por Alfredo Molano Bravo*
Quiero hablar esta noche del camino que he tomado como sociólogo que fui y que transito bajo mi responsabilidad desde el día que descubrí a Valentín Montenegro y a Sofía Espinosa. Testimonios que unos llaman historias de vida; otros, memoria oral, y para los que yo no encuentro un nombre más apropiado que relatos. En realidad, son historias de vida relatadas en primera persona del singular. Estoy cada vez más retirado de las consideraciones y de las determinaciones de carácter académico, entre otras cosas, porque creo que, justamente, la historia oral, la memoria oral, las historias de vida son un tanto ariscas para la comprensión académica y sobre todo, refractarias a la historia oficial. Hay una gran fricción entre las historias de la gente que sufre, que sueña, y la historia oficial. Para mí, la historia cotidiana, nuestra historia, con todas sus tragedias, con todas sus oscuridades, con todas sus esperanzas, es distinta a la historia oficial y nada parecida a la historia académica.
Por estas razones, voy a hablar en primera persona de un capítulo de mi experiencia profesional en lo que se ha convenido en llamar ciencias sociales, un título que la rica, contradictoria y abigarrada vida de la gente no merece. El término ciencia les queda muy bien a las disciplinas naturales que saben contar y saben medir. Hay algo que explicar antes de embutir la vida de la gente en un cuadro estadístico. Hay que contar el cuento de la gente antes de contar a las personas, para administrarlas.
Soy sociólogo de la Universidad Nacional y estudié bajo la influencia de Orlando Fals Borda; de Camilo Torres, y de Eduardo Umaña Luna, gran defensor de los derechos humanos. Me especialicé en Francia y para sacar el título de doctorado opté por trabajar el aburrido tema de la renta de la tierra. Pensaba que esa tesis de la Economía Clásica –desarrollada sobre todo por Marx– me ayudaría a entender el conflicto agrario. Confieso, además, que habiendo yo crecido en el campo, pensé que esa peregrina teoría me facilitaría comprender la bancarrota de la hacienda donde nací, y un día llegué a los Llanos orientales con todos los fierros metodológicos, lógicos y epistemológicos, como diría el profesor Darío Mesa, a estudiar científicamente esa parcela de realidad.
Muy pronto me di cuenta, no sin angustia, de que los conceptos iban por un lado y la realidad iba por otro. Hice muchísimas entrevistas para tratar de capturar esa realidad, pero ella me hablaba no de cuántas cargas de arroz se recogían por cosecha, no de la fertilidad del suelo ni de la distancia entre la cosecha y el mercado, sino del 9 de abril, de la traición de Canario, de la muerte de Solito. Nombres de personajes para mí absolutamente desconocidos con los que me topé en la región del Ariari, donde aterricé para hacer mi tesis de doctorado y a dónde habían llegado, muchos años antes, miles de campesinos huyendo de la violencia que habían vivido en Tolima, en Huila, en Cauca, en Cundinamarca; que atravesaron el río Magdalena, que transmontaron la Cordillera Oriental y se asentaron, por fin, en el piedemonte llanero.
La gente hablaba de Dumar Aljure, del Tuerto Giraldo, de Juan de la Cruz Varela y por tanto, de Gaitán, de López Pumarejo, de Ospina Pérez, de Laureano Gómez. De una historia que cargaban a cuestas y que querían contar; una historia que no cabía en un costal de arroz. Entonces, de un momento a otro, guiado por la pasión con que me contaban los colonos cómo habían peleado en El Davis contra los Pájaros venidos de Tuluá, del Águila, de El Cairo; de la larga pica que tuvieron que abrir entre Villarrica –destruida con napalm– y los nacederos del Duda –río al que le debe la vida gran parte de la historia–, olvidé a qué había ido y qué hacía midiendo arroz con una taza de aluminio. Fue el primer hervidero. Recontar esa historia retaceada que me contaban se convirtió en un serio compromiso íntimo. Los vericuetos metodológicos y las consideraciones gnoseológicas me fueron quedando grandes y tuve que hacerles el quite para mirar de frente el cuerpo desnudo de una vida que estaba sucediendo ante mis ojos.
Olvidé la renta de la tierra para escuchar lo que me contaban –al pie de un árbol de tres abarcaduras– sobre el peso de una máquina de coser que una mujer no quería dejar en la huida de su casa en Icononzo. O del llanto de una criatura que mamaba de una teta muerta. O del guapeo de Arboloco enfrentando íngrimo una comisión del Ejército saltando de piedra en piedra. Todas, para mí, aun la más simple de cómo se hacía una aguadepanela, revelaban la fuerza extraordinaria de campesinos y de colonos para no dejarse vencer y para prenderse de patas y manos a la vida. Trabajé varios meses con el apoyo incondicional y generoso de un pequeño equipo de aventureros y aventureras detrás de esas historias que iban de Ráquira a Medellín del Ariari o de Gaitania a La Uribe. Días grabando, meses transcribiendo –y otros muchos leyendo lo transcrito– para tener por fin en las manos la historia de un colono: Valentín Montenegro, quien descubrió tumbando un cedro macho el milagro del ojo chino en lugar del ojo redondo de un hacha, contado en las ampollas de sus manos. Valentín me contó en el Puente de los Perros lo que me contó Sofía Espinosa al lado de un baño hediondo en el estadio de Neiva, rodeada de nietos que jugaban y lloraban a su alrededor: el camino que fueron abriendo las bombas con que el gobierno de Rojas o el de Valencia buscaban cazarlos en el alto Caguán o en el bajo Guayabero. Eran historias que no se habían oído. O que si alguien las oyó, las guardó por el terror de recordarlas.
Escribí apasionadamente, sin resuello, lo que tenía ya oído, grabado y transcrito. La palabra de la gente se volvió luminosa en el papel. El lenguaje corriente se torna bello cuando se lee. Sintiendo esa fuerza, presenté mi tesis a los señores profesores en París. Leyeron y releyeron, pienso hoy, para preguntarme desde un escritorio qué era lo verdadero y qué era lo falso en esos textos que encontraban interesantes, sí, “pero no muy objetivos”. Y yo, que estaba tan orgulloso de mi tesis de grado, les respondí a boca de jarro que no había encontrado la diferencia entre la realidad y la fantasía en la vida de la gente.
Mi pretensión de sacarme una fotografía del brazo de mi mamá, con mi cartón en la mano, naufragó en esa confesión. París bien vale una misa, debí pensar. Me quedé, a sabiendas del costo, con los guerrilleros de Tolima y del Casanare, con los colonos que abrían las selvas del Unilla y del Itilla, con las deudas que contraían para poder tumbar montaña, con la tragedia de tener que pagarlas con las mejoras abiertas, con la coca que un día cayó del cielo como un maná redentor. Me quedé contando esas historias con las mismas palabras con que me las contaban. Los colonos me llevaron de su mano a ver una chagra de coca, a conocer a su mujer estrenando un vestido o a su hija consintiendo una muñeca. Del piedemonte hice el camino al revés: de La Uribe a San Juan del Sumapaz y de allí a Natagaima, a Marquetalia, al Páramo de las Hermosas, a Ceylán, quemado por los Pájaros, hermanos políticos de los chulavitas, a los que también escuché en Boavita, para caer luego a oír a los guerrilleros del Páramo de Rechíniga contar su historia.
Así fui conociendo la Violencia de los cincuenta, que empata en el cruce del Ariari con la violencia que recomenzó en los ochenta con las matanzas de Caño Sibao, San Carlos de Guaroa, Mapiripán, El Tigre, y se prolongó en los noventa con los combates de Las Delicias, San Juanito, La Danta, El Billar, para rematar con las voces de los desterrados, de los desaparecidos, de los insurgentes a quienes intentaron quitarles las armas con espejitos. Es el drama de nuestra historia –la de todos– hilada con sangre, metida en nuestras raíces. Para contarla no se necesitan los instrumentos teóricos, ni metodológicos ni lógicos. Más bien, es urgente oírla con oído limpio, sin prejuicios, sin filtros, sin calificativos. Y luego escribir: esa dura tarea de borrar; de sacrificar una palabra, una frase, un párrafo, hasta que la realidad y la fantasía sean una sola. Es la hora del testimonio vivo para contar los muertos.
Una reflexión final. La verdad es que si tomamos en cuenta y en serio la vida de la gente, la vida inclusive de nosotros, la vida simple que va de la casa a la oficina se transforma de golpe, al escribirla tal como la sentimos, en una vida llena de fantasía, llena de perspectivas y llena de imaginación. Si uno graba una historia cualquiera, un testimonio sin trascendencia, y luego lo transcribe, lo ordena y lo edita, saltan a la luz la riqueza del lenguaje oral que se utiliza en el día a día y la fuerza que obliga a escribirla.
Permítanme terminar con una frase del poeta Juan Ramón Jiménez: “La más alta calidad de la literatura es aquella que permite escribir como se habla”.
Mil gracias por el homenaje de haberme escuchado.
*Discurso pronunciado por Alfredo Molano Bravo en ocasión del recibimiento del premio latinoamericano y caribeño «Clacso 50 años» (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) a fines de octubre de 2017 en la Universidad Distrital en Bogotá.

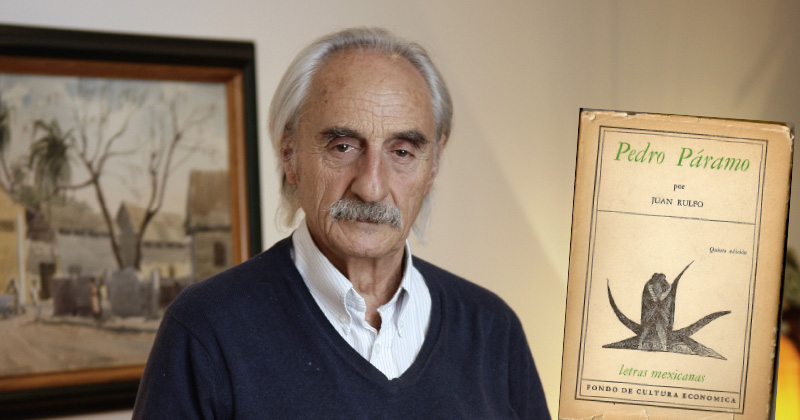
¡Qué buena esta historia de la Historia! Y pensar que en mi laburo, todavía me encuentro con personas que me dicen «¿para qué te sirve la historia?».¡Para esto! Hoy, que ya es 1° de mayo, para reforzar el significado de esta fecha/lucha.